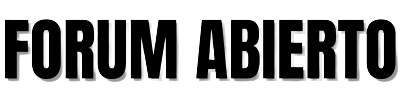Cuando jóvenes afirman que su identidad verdadera no es humana, el debate no debería centrarse en la excentricidad del gesto ni en la estética de TikTok, sino en el contexto cultural que lo hace plausible. Ninguna generación comienza a dudar acerca de su propia condición humana sin que, previamente, alguien haya erosionado el significado de lo humano.
Durante décadas se ha promovido la deconstrucción sistemática de las categorías antropológicas básicas: sexo, familia, nación, tradición, cultura. Se nos ha repetido que todo es construcción, que todo es narrativo, que todo puede redefinirse.
El siguiente paso lógico es cuestionar la propia noción de humanidad. Convertirla en una categoría opcional, fluida, intercambiable. Si el ser humano deja de ser límite, deja también de ser referencia.
En un ecosistema digital gobernado por algoritmos, estas identidades no solo encuentran refugio: encuentran amplificación. Lo minoritario se convierte en visible; lo visible, en tendencia; la tendencia, en norma cultural. No hace falta imponer nada. Basta con visibilizar, normalizar y repetir.
La ingeniería social contemporánea opera así: sin coerción aparente, pero con dirección clara. El posthumanismo ya no es una corriente marginal. Se debate en universidades, en fundaciones estratégicas y en determinadas estructuras de gobernanza internacional.
No se trata de afirmar que exista un plan específico en relación con los therians. Se trata de observar si estos fenómenos encajan en una dinámica coherente de transformación antropológica. Cuando lo humano deja de ocupar el centro, la civilización entra en una fase distinta. Y esa fase no es anecdótica. Es estructural. Es histórica.