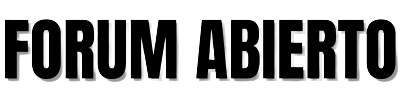Por: Teresa Ferreira
En el invierno de 1872, cuando la nieve convertía los pasos de montaña en trampas silenciosas y el viento cortaba la piel como si quisiera borrar a los vivos del paisaje, un anciano caminaba cada día el mismo sendero con un bastón torcido y un perro flaco a su lado.
El hombre se llamaba Kemal Yılmaz. Tenía setenta y un años. Y llevaba más muertos a la espalda de los que su cuerpo ya podía sostener. El perro no tenía nombre. Nadie se lo había puesto nunca, y Kemal tampoco lo hizo.
Decía que poner nombre era una forma de prometer, y a esas alturas de su vida ya no prometía nada.
Cada mañana salían antes del amanecer desde la misma aldea de piedra. Caminaban en silencio hasta el desfiladero, un lugar traicionero donde la nieve engañaba al ojo y el suelo podía ceder sin aviso.
Allí, Kemal se sentaba sobre una roca plana y esperaba. No buscaba nada. No rezaba. No hablaba. Solo esperaba. Los pastores que cruzaban más arriba lo veían y gritaban desde lejos:
—¡Kemal! ¿A quién esperas hoy?
Kemal levantaba apenas la mano, como quien saluda a un recuerdo, pero no respondía.
Porque la respuesta no necesitaba palabras.
Años atrás, su hijo mayor había desaparecido en ese mismo camino. Tenía veintitrés años y llevaba un saco de harina al pueblo vecino. Nunca llegó. Nunca volvió. Nunca lo encontraron.
Desde entonces, Kemal caminaba ese sendero cada día. No para buscarlo. Para que no estuviera solo.
El perro había aparecido un invierno después. Flaco, con una oreja rota y una mirada que no pedía nada. Simplemente se sentó a su lado mientras Kemal esperaba. Y al día siguiente volvió a acompañarlo.
Así pasaron los inviernos. Hasta que una mañana, el perro se detuvo en seco. Olfateó el aire. Tiró del abrigo de Kemal con los dientes y comenzó a ladrar con una urgencia que Kemal no le había oído nunca.
—¿Qué pasa, viejo?
—murmuró Kemal.
Avanzaron unos metros más y entonces lo vieron: un cuerpo medio enterrado bajo la nieve, apenas reconocible como humano.
Un joven. Aún respiraba. Kemal gritó hasta que la garganta se le rompió. El perro se tumbó junto al desconocido, pegando su cuerpo al suyo para darle calor.
Aquel hombre vivió. Ese invierno salvaron a tres personas.
La noticia se extendió por las aldeas cercanas. Algunos decían que Kemal tenía un don. Otros, que el perro era un espíritu del camino. Kemal no explicó nada.
En primavera, Kemal murió dormido, sentado en la misma roca donde había esperado tantos años. El perro volvió al día siguiente. Solo. Durante cinco inviernos más. Y cada vez que alguien era rescatado, los pastores decían lo mismo:
—El viejo ya no camina… pero el amor aprendió el camino.